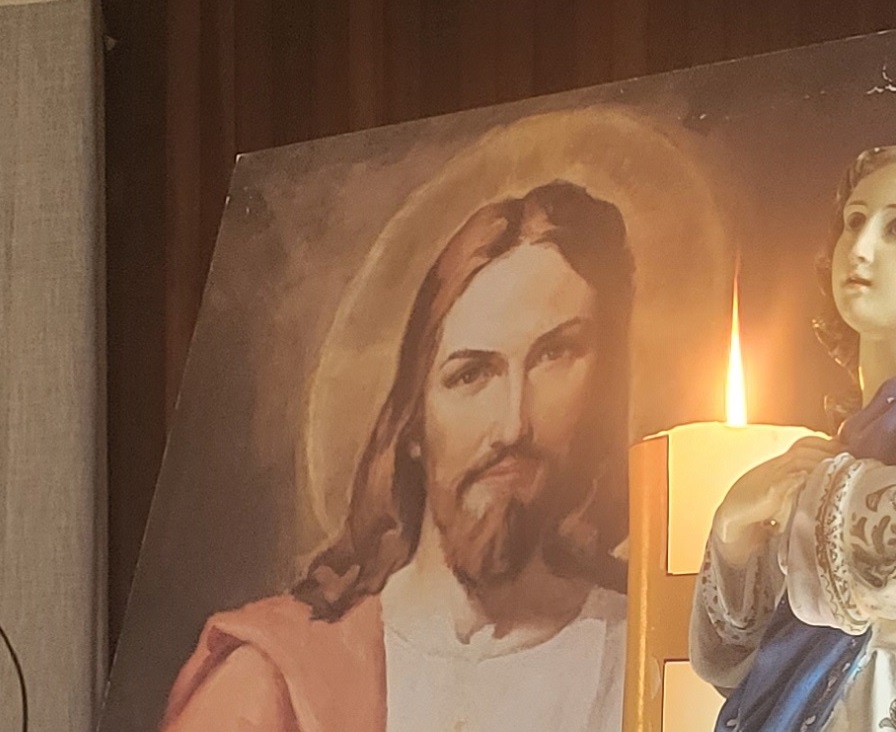La madre de mis hijos tiene una curiosa y devota costumbre de rezar al ángel de la Guarda cuando tiene que tratar un asunto con alguien concreto. La “estrategia”, al parecer, es que su ángel de la Guarda hable con el ángel de la guarda de la otra persona para que se facilite el entendimiento luego. Vamos, que es como mandar un emisario para preparar el terreno antes de cerrar los acuerdos. En fin, nada que no se haga en el mundo de la política o en el arte de la guerra, pero con unos emisarios un poco especiales.
El caso es que esta piadosa costumbre de la madre de mis hijos me ha hecho ver que no está de más recurrir al cielo para facilitar las cosas en la tierra. Y más en quienes somos creyentes.
Por eso no tenemos que avergonzarnos de buscar complicidades divinas para asuntos terrenales.
Cuando vayamos a dirigirnos a nuestros alumnos, a nuestro grupo de catequesis, o en cualquier otro foro al que nos debamos enfrentar, no desdeñemos emplear unos minutos antes de salir al ruedo para tener a nuestro público en nuestras oraciones.
La fórmula del ángel de la Guarda no es mala, aunque según sea la audiencia igual hay que convocar a una legión de querubines y serafines, pero bueno, para Dios nada es imposible, decimos.
Otra opción es invocar al Espíritu Santo y recurrir a oraciones como la del cardenal Verdier que nos enseñó a decir:
Oh, Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo,
inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
dame agudeza
para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar,
dirección al progresar
y perfección al acabar.
Amén.