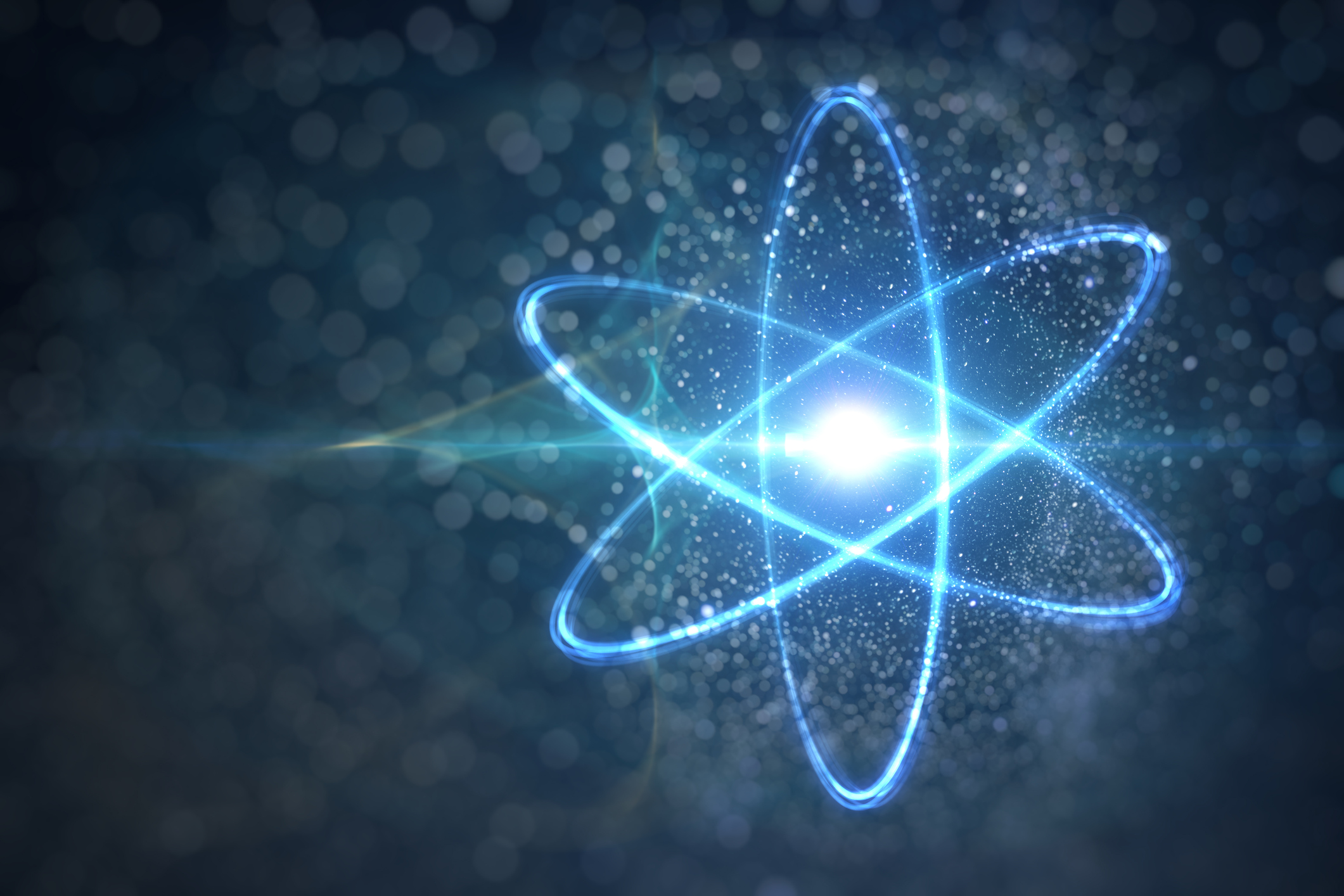La gente se cree que quien hace ciencias solo entiende de números, teorías, fórmulas, gráficos, células, átomos, algoritmos… una amalgama de leyes más o menos difíciles de entender que nos han ayudado a curarnos antes, construir máquinas increíbles que han traspasado nuestros humanos límites, manejarnos en y con la naturaleza, salir de nuestro planeta, entender de dónde venimos, visualizar hacia dónde ir… Vamos, hacer realidad lo que antes solo podíamos imaginar gracias a la ciencia ficción.
Pero a mí la ciencia me ha enseñado también otras muchas cosas que nada tienen que ver con lo estrictamente matemático, físico o químico. Me ha enseñado la humildad, la gratitud y el compromiso.
Siempre le he dicho a mis alumnos que lo que sabemos hoy es gracias al trabajo de muchos otros científicos anteriores a nosotros, que sacaron a relucir el mágico “¿y si…?”, apostaron fuerte y arriesgaron. Muchos trabajaron duro; algunos pasaron a la historia; quizás bastantes fracasaron… pero a todos debemos lo que hoy sabemos.
Soy una fan devota de la historia del estudio del átomo. Quizás es esta pasión la que me lleva a hablar algo de lo que, probablemente, ya he hablado en este blog, pero da igual. Creo que merece la pena.
Durante siglos creímos que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible que existía. De ahí su nombre: a-tomo, sin división. Así la nombró Demócrito en el siglo V a.C. Esta idea se mantuvo durante siglos, siendo retomada por John Dalton en el siglo XIX (d.C., claro), que vino a decir lo mismo en su teoría atómica, añadiendo a la teoría sobre dichas partículas unos postulados muy interesantes e iluminadores, aunque no hablaremos de ellos ahora.
Tras Dalton, el británico Joseph J. Thompson, en el año 1904 (unos 100 años después que Dalton) introdujo una novedad sorprendente: el átomo no era indivisible. En su interior había partículas más pequeñas, de carga negativa, a las que llamó electrones.
Siete años después, en 1911, el físico Ernest Rutherford va más allá y plantea que dentro del átomo podemos encontrar dos partes diferenciadas: el núcleo (donde se encuentran los protones y los neutrones), y la corteza, donde se encuentran los electrones.
Pero no queda la cosa aquí. En 1913, el físico danés Niels Bohr añade que el electrón no se mueve en la corteza de cualquier manera, sino que lo hace en órbitas concéntricas (el centro es el núcleo), y que puede saltar de una órbita a otra si toma energía. Después de Bohr, la cosa se complicaría mucho más, pero… ¡bendita complicación! Se abre la puerta a un universo maravilloso: el de la Física Cuántica.
Uno podría pensar que pobre Dalton, qué equivocado estuvo con su teoría acerca del átomo que, encima, quedó plasmada en los libros para que todos la recordemos, pero no es así. Además de que no estuvo equivocado en otras cuestiones, gracias a él se inicia el camino hacia el conocimiento de algo tan esencial en la ciencia como es el átomo: de su teoría atómica al modelo del “pudding de pasas” de Thompson, para pasar después al modelo nuclear de Rutherford y luego al modelo de órbitas de Bohr, a grandes rasgos. Cada uno pudo descubrir algo nuevo porque antes hubo otro que abrió camino. Y así con todo en la ciencia. El verdadero científico lo sabe: lo que hoy logremos será gracias a que otros lo comenzaron para el mundo, para nosotros. Lo que hoy hagamos servirá para que otros lo continúen y perfeccionen. Lo dicho: humildad, para asumir que no “soy”, sino que “somos” y construimos juntos; gratitud, para valorar lo que se nos da generosamente; y compromiso, para continuar con el trabajo que otros empezaron. Como dijo sir Isaac Newton: «Si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes».
Todo esto me ha venido hoy a la cabeza mientras mi sobrino tomaba la Comunión por primera vez. Sí, puede parecer raro que yo me acordara de esto en un día tan especial, pero tiene su sentido. Cuando lo vi sentarse después de comulgar, recé para que tuviera la suerte que yo he tenido: la de haber contado siempre con gente que me ha ido llevando, poco a poco, de la mano hacia Dios. Mis padres, mis profesores y profesoras, mis monjas josefinas, los marianistas (que me llevaron al Camino de Santiago por primera vez en mi vida), mis catequistas y grupos de fe, las convivencias y retiros a los que he ido, mis teresianas, mi marido, aquellos que me dejan escribir artículos como este que son una de mis formas de rezar… Puedo decir que he caminado sobre hombros de gigantes que han hecho posible que yo hoy no conciba la vida sin Dios, sin mi fe hacia Él (con sus crisis y sus momentos de subidón, ¿eh?), sin su presencia, su mano guiándome, su fiel y amorosa compañía (a veces en un silencio desconcertante).

Recé para que mi sobrino también tuviera “gigantes” sobre cuyos hombros subir para no perder de vista a Dios (ojalá yo pudiera ser uno de ellos). Y recé para que tuviera una mirada atenta a esas señales a través de las cuales Dios llama. Pues Dios se sirve de muchos acontecimientos y también de muchas personas para conducirnos hasta Él. Y esto provoca en mí humildad para vivirme como un instrumento suyo; gratitud, por la inmensa suerte que he tenido y sigo teniendo de sentirme llamada; y compromiso, porque yo también debo ser “hombro” para quien quiera buscar a Dios, de la misma manera que otros lo fueron para mí.
Ojalá, Bruno, mi querido sobrino, tengas esa suerte. Ojalá sepamos hacer que descubras la maravilla de un Amor incondicional que no te soltará jamás. Ojalá conozcas a este Padre Nuestro. Ojalá tu Primera Comunión sea el comienzo de una bonita historia de fe, amistad y servicio. Y ojalá, por qué no, te dé también por estudiar Ciencias.