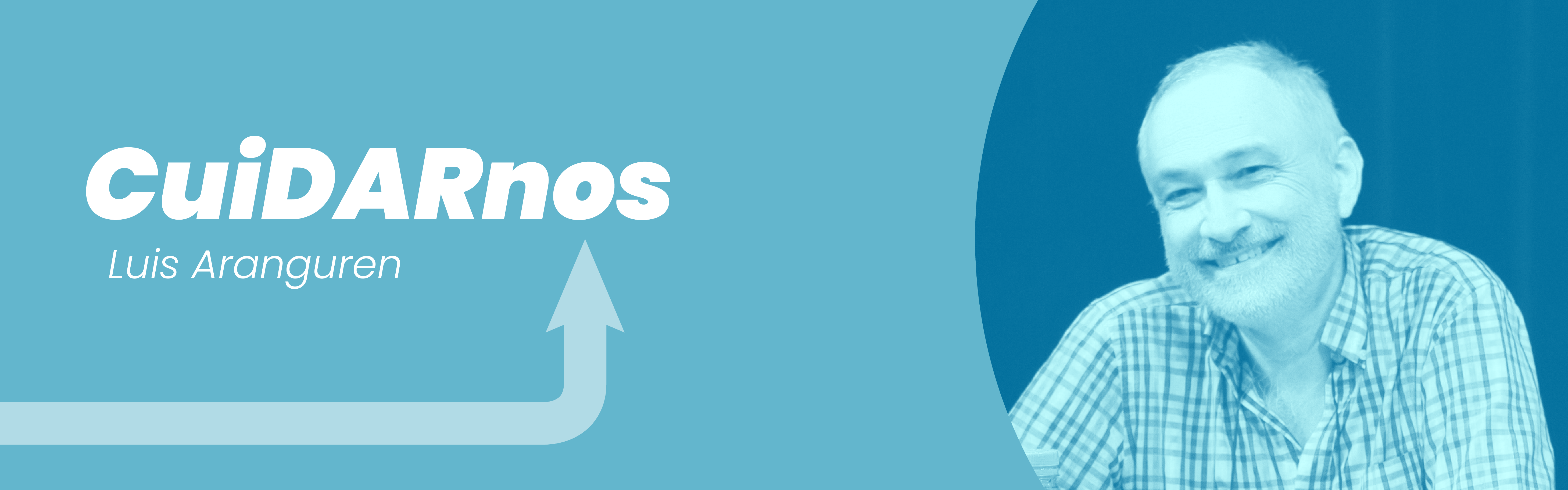Sucedió en el Alcampo de mi barrio en Getafe. Estaba pasando mi compra por la cinta transportadora; en la cola de al lado unos jóvenes negros pagaban las pocas cosas que llevaban. Se levanta la voz; la cajera increpa al que pagaba: “¡Esto no se lo puede llevar, no tiene etiqueta!». Eran unas chanclas. Intervengo: “Si no tiene etiqueta el problema no es de él sino de usted y de la empresa. Por favor, no le trate así, trátele bien”. Y añadí: “Seguro a que a mí no me trata así”. Cambia el tono de la voz y le indica al joven que espere un momento y va a pedir el precio de las chanclas. Yo pago lo mío y mi pareja y yo quedamos a la espera de lo que pasara. La persona que iba detrás de mí paga lo suyo y al pasar por delante me dice: “Y ahora les regaláis unas escaleras para que entren a vuestras casas de okupas”. Era un señor mayor.
El prejuicio nace desde la atmósfera del miedo al otro que es diferente. La cajera y el pensionista son personas sencillas, del barrio; ella trabajadora precarizada y él seguramente pensionista que vive al día. La precarización también conlleva el peso de la exclusión y el menosprecio hacia quien osa entrar en zona de convivencia. Todo ello desde el desconocimiento del lamento del otro que deja su tierra, su familia y su cultura para buscarse la vida allí donde parece que vivir es más probable que morir en vida. Se trataba de un joven y tres muchachas de apenas 18 años, probablemente residentes en el centro de refugiados de CEAR que se ubica en el barrio. ¿Quién se atreve a imaginar el sufrimiento que silencian estos jóvenes?
Ciertamente, la cultura de la satisfacción es la misma cultura que descarta al más débil. Poco a poco permea ese discurso de odio que no vociferan solo políticos reaccionarios ni millonarios sin escrúpulos. Es un discurso que ha calado entre la gente humilde de barrios obreros que acogieron las últimas oleadas de la migración interior en este país en los años 70 y 80 del pasado siglo. Aquella migración provenía de paisanos blancos, españoles y pobres. Eran personas “conocidas”. Ahora es diferente… o no tanto. Escribe Carolin Emcke: “Del mismo modo que la consideración y el reconocimiento presuponen conocer al otro, el odio y el menosprecio presuponen con frecuencia desconocerlo”. El desconocimiento que deviene en prejuicio hacia el otro diferente es la cuna donde se mece el odio y la violencia.
Y, sin embargo, mirar al otro diferente como otro ser humano, vecino del barrio y del planeta, probablemente nos conduzca a sentirnos igualmente paisanos unos de otros y unos con otros. “Ningún ser humano es ilegal”: más que un eslogan se trata de un chip que hemos de incrustar en nuestra blanca piel, en nuestras leyes que hacen de Europa y de España una fortaleza ante la inmigración de los empobrecidos del Sur, y en nuestro sistema de valores éticos que ha quedado en no pocos lugares como marca ética que adorna, pero no transforma.
El odio campa a sus anchas porque la diferencia se torna en algo insoportable y el seguidismo de los mensajes simplistas que defienden una identidad cerrada, enfermiza y agresiva frente a los otros resulta ventajosa. No hay mayor descuido que aquel que nace como desvinculación radical: “¿qué tiene que ver este negro conmigo?”. Reconozcámoslo: el sistema nos invita a ser ignorantes, y la ignorancia crea monstruos. Vivimos en el mundo patas arriba que describiera Galeano: “el sistema de valores que practicamos, y que transmiten los medios y la escuela, tiene el esquema invertido: recompensa la falta de escrúpulos, la deshonestidad, aplaude el egoísmo y desalienta la solidaridad y la decencia”. Tomemos nota porque desde la educación algo habrá que hacer.
El racismo de andar por casa también debe ser combatido desde la riqueza que supone hallarse en una convivencia diversa. Quizá el hijo de aquella cajera que gritaba al joven negro juegue al fútbol en un equipo con amigos y amigas de otros países; quizá la nieta de aquel pensionista que veía al negro como okupa delincuente conviva en una panda multicolor. Ocupémonos en considerar al otro en su radical verdad: como ser humano.