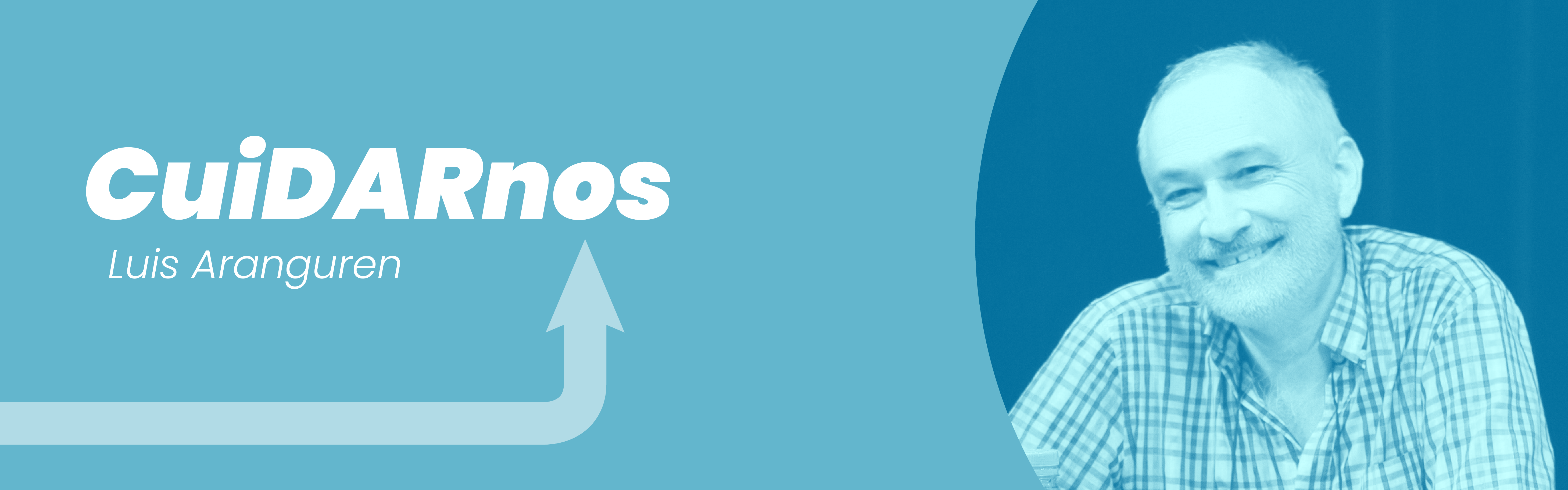En nuestros colegios estamos enormemente preocupados ante las lamentables situaciones donde el acoso, el maltrato o el abuso aparecen en el espacio educativo. Más que casos aislados, estos hechos nos adentran en la cultura del abuso como modo predominante de relación. Todo ello nos escandaliza y reclama de nuestras instituciones medidas rápidas y eficaces para cortar con esta lacra y recuperar la credibilidad perdida.
La cultura del abuso solo puede ser sustituida por la cultura del cuidado desde el principio. El cuidado, más que una virtud, es el producto de una relación educativa que ha de formar parte del equipaje mental y actitudinal del docente. Así, descubrimos el cuidado como relación ética, tal como postula la filósofa norteamericana Nel Noddings. Antes que contenidos y evaluaciones; antes que metodologías y planificaciones; antes que organización y secuenciación de programas, la educación se enmarca en una relación educativa entre personas.
Hemos de asumir una interpretación relacional del cuidado, lo cual nos obliga no solo a ocuparnos de todas las partes que intervienen en el acto educativo, sino también -y cuestión no menos importante- a favorecer las mejores condiciones en la cuales las partes actúan y se relacionan. Estas condiciones nos hablan de lugares, tiempos, contexto, privacidad, etc. Cuando hablamos de crear espacios seguros, no lo hacemos desde la clave del control sino desde la vinculación con el cuidado.
En este sentido, resulta admirable el esfuerzo que se está haciendo desde no pocos centros educativos para construir relaciones y espacios presididos por el cuidado. Con todo, me preocupa que confundamos ese horizonte de cuidados con la creación de una serie de ataduras que nos aprisionen en una cierta cultura de la sospecha y de la vigilancia mutua. Cuando elaboramos o nos proporcionan documentos repletos de prohibiciones, sospechas y advertencias pienso en esos docentes que cargan con una especie de cartel invisible donde el cuidado se transforma sin querer en sospecha. En una viñeta de El Roto, un personaje con micrófono en mano, exclama: «¡Por su propia tranquilidad permanezcan asustados!». No podemos llegar a eso.
Las normas y protocolos tienen sentido si están precedidas por una atmósfera de sensibilización ante el buen trato, la prudencia y el respeto a todas las personas. Las normas, en muchos casos, constituyen un listado de indicadores que nos advierten lo que es o no es correcto. Pero el arte educativo radica en establecer qué valores han de ser interiorizados, estimados y realizados para de ese modo acondicionar en el colegio una cultura de verdadero cuidado.
Si acudimos aguas arriba, el cuidado no se mide en actos, sino que forma parte del desarrollo de unas actitudes determinadas, que emergen como fuente permanente de actos. El papa Francisco propone «alentar una cultura del cuidado que impregne a toda sociedad» (LS 231); una cultura que llega a los nudos relacionales donde nos desarrollamos como personas. Los valores presididos por el cuidado solo se pueden vivir en positivo, impregnando relaciones igualitarias y, también, especialmente, las asimétricas entre profesores y alumnos.
Cuando la proliferación de normas termina por ahogar la vida real, nos damos cuenta de que hemos creado un sistema de vigilancia interna en el cual todos sospechamos de todos y terminamos ahogando relaciones, procesos e iniciativas. Hemos de dejar de ser esos vigilantes donde nos protegemos unos de otros para pasar a un estado de permanente vigilia, como expresa la filósofa Olga Belmonte, donde unos velamos por otros y entre todos nos cuidamos. Estamos convocados a afinar la atención educativa, la proximidad que alienta y la distancia adecuada.
La cultura del cuidado se asemeja más a una brújula que a un semáforo. Con la brújula toda la comunidad nos situamos en un terreno incierto en el cual hemos de buscar los valores básicos que humanizan nuestras actuaciones como docentes. Mientras tanto, el semáforo nos ahorra la tarea de pensar y deliberar; nos proporciona la seguridad de lo que está bien y lo que está mal en cada momento. Somos profesionales y hemos de saber estar a la altura y proceder con diligencia conociendo el suelo que se está pisando. Para ello, la sensibilización, la formación y el compromiso de promover los valores que fortalecen la cultura del cuidado son las mejores garantías que nos remiten al trabajo bien hecho.