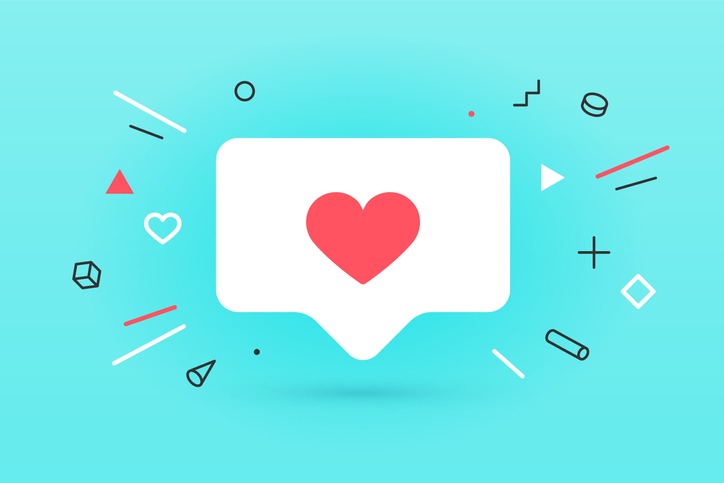Vivimos una era en la que lo digital parece haberse impuesto sobre lo analógico y que nos invita a una continua renovación en todos los aspectos: formativos, de costumbres, comunicativos, de socialización… Pedimos citas online para visitar todo tipo de lugares. Hacemos pagos virtuales. Teletrabajamos. Parece extraño conversar con personas que no utilizan redes sociales para comunicarse o relacionarse; nos cuesta entender que aún haya hogares sin conexión a internet; no imaginamos un entorno sin tecnología. Pero el caso es que existen numerosos ejemplos de lo que viene a llamarse «resistencia analógica». Es decir, colectivos de personas que prescinden voluntariamente de las herramientas digitales en sus quehaceres cotidianos como, por ejemplo, el ámbito educativo.
Es frecuente la crítica hacia este movimiento en favor de la tecnología por parte de quienes la consideran deshumanizadora, impersonal, sustituta de la esencia de lo más básico en el ser: relacionarse y emocionarse. Sin duda, esta postura respetable puede parecer algo cómoda si atendemos a lo explicado en artículos precedentes que mostraban la otra cara de la moneda en lo que a la digitalización de las relaciones humanas se refiere y los numerosos aspectos positivos que ella ha traído consigo a todas las situaciones de la vida, incluyendo el entorno educativo y sus diversas vertientes.
Si trasladamos esta controversia a la clase de religión católica o la pastoral educativa no es menos cierto que ambas posturas también se ven reflejadas. ¿Acaso la fe o la transmisión de la misma puede llevarse a cabo en entornos digitales? ¿Pasa la relación estrecha entre seres humanos a un segundo plano? ¿Es la tecnología un medio para conseguir fines en la evangelización? ¿Lo digital tiene tanta validez como lo analógico en la enseñanza de la religión?

Todas estas preguntas tienen respuestas difíciles o muy complejas porque traen consigo numerosos matices y detalles que, mal explicados o mal entendidos, pueden inducir a error o conducir a pensamientos unidireccionales, carentes de perspectivas más amplias. La digitalización de la vida ha de ser comprendida en un contexto mucho más amplio que el del propio ser humano como casuística exclusiva. Somos seres relacionales, racionales y sociales. Por tanto, nos desenvolvemos en ámbitos con diferentes influencias que, en ocasiones, nos afectan directamente hasta el punto de cambiar nuestros hábitos y, en otras ocasiones, las contemplamos como meros espectadores desde la indiferencia. Y el mundo digital no es una excepción. Ello no nos exime de nuestra dimensión emocional o de los sentimientos que experimentamos a la hora de afrontar diferentes situaciones en ambientes diversos.
Si ya la escritura supuso un avance inmenso para la humanidad, relegando a un segundo plano la denominada tradición oral, ni qué decir tiene que avances posteriores como la imprenta transformaron por completo a sociedades concretas en momentos concretos de la historia. Y es ahí donde la digitalización ha de tener cabida como un avance más en el desarrollo humano pleno, por lo que aporta a su crecimiento y relación con sus semejantes. Esto, llevado al ámbito de la ERE, es todo un avance a la hora de construir canales o puentes entre los agentes que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, podemos afirmar que todo buen educador ha de conocer estas nuevas herramientas que se le ofrecen para mejorar su tarea. Y estas han de ser percibidas como ayudas, no como trabas, enemigas o adversarias que se interponen entre nosotros y los destinatarios de nuestro mensaje.

La denominada «apatía digital» es, más bien, en ocasiones, un rechazo a la innovación. Es un estancamiento por parte de aquellos que se conforman con determinadas líneas de acción educativa o pastoral, en detrimento de ampliar sus conocimientos de nuevas realidades. Es declinar salir de una zona de confort que hasta la fecha daba buenos resultados porque existe un cierto temor hacia lo nuevo o desconocido que implica un rechazo subyacente, que no explícito. Y es en ese preciso instante en el que la formación, la comunicación y el intercambio de opiniones han de surgir como los aliados que todos buscamos cuando lo que me rodea está cambiando y yo no puedo adaptarme a ese cambio. Esto no ha de cristalizar necesariamente en un cambio pedagógico concreto con una digitalización exclusiva de nuestra práctica docente o de transmisión del Evangelio. Ni mucho menos. Simplemente se trata de abrirnos a nuevas formas de evangelización, de pastoral o de educación en un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso y que, a veces, requiere reciclaje, replanteamiento. Empleando un lenguaje tecnológico no se nos pide un «reseteo», sino una «instalación de actualizaciones».